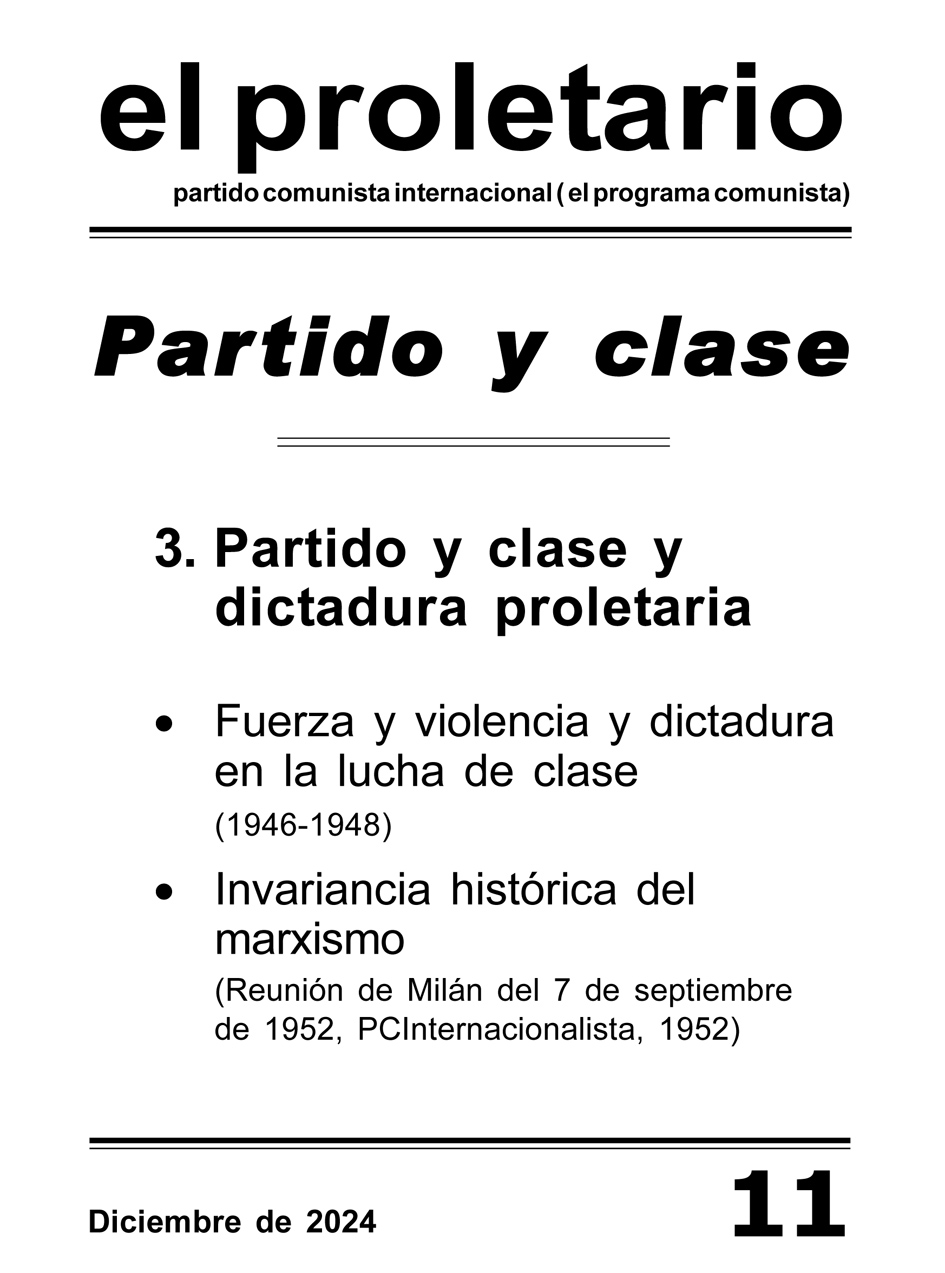 Partido
y clase
Partido
y claseEditions Programme - Edizioni Il Comunista
Ediciones Programa - Program Editions
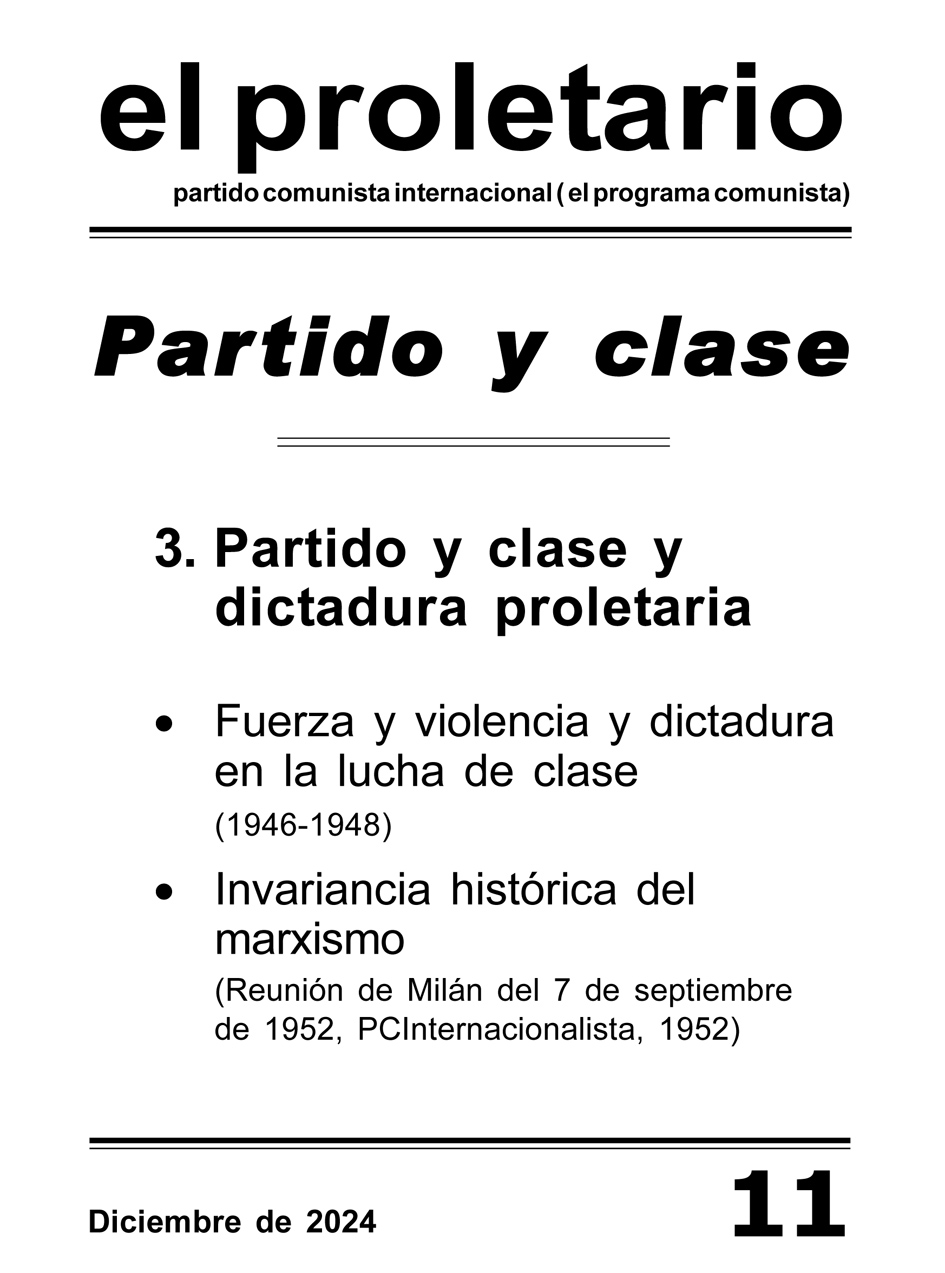 Partido
y clase
Partido
y clase
3. Partido y clase y dictadura proletaria
( Textos del
partido N°
11,
Diciembre de 2024, A5, 64 páginas
)
-
![]()
sumario
●-- Introducción (Diciembre de 2024)
●---Prefacio (Febrero de 1972)
●-- Fuerza y violencia y dictadura en la lucha de clase (Texto publicado en «Prometeo» N° 2 y 4 de 1946, N° 5 y 8 de 1947, N° 9 y 10 de 1948. Publicado en castellano en el folleto «Fuerza, violencia, dictadura en la lucha de clase», 1973, ediciones programme communiste)
- I. Violencia real y virtual
- II. Revolución burguesa
- III. El régimen burgués como dominación
- IV. Lucha proletaria y violencia
- V. Degeneración rusa y dictadura
●---La invariancia histórica del marxismo (Reunión de Milán del 7 de septiembre de 1952, PCInternacionalista, 1952)
Introducción
(Diciembre de 2024)
En esta tercera parte dedicada al tema fundamental Partido y clase, hemos reunido dos textos: «Fuerza y violencia y dictadura en la lucha de clase» y La «invariancia» histórica del marxismo.
El primero fue escrito entre 1944 y 1945 y después publicado en la entonces revista del partido Prometeo, en los números 2, 4, 5, 8 y 10 entre 1946 y 1948, añadiendo en el 10 una Apostilla para precisar que en el desarrollo del tema no se había abordado, a propósito, la cuestión de la organización de clase y del partido, aún si en la conclusión del escrito se trató la cuestión para explicar la causa de la degeneración de la dictadura proletaria en Rusia. Se subrayó, sin embargo, que se había omitido involuntariamente la importante polémica aparecida en el interior de la Internacional Comunista en los años 1925 – 1926 a propósito de la transformación de la base organizativa de los partidos comunistas que, en vez de basarse en las secciones territoriales en las cuales se reunían los militantes de partido de cualquier oficio y dependientes de los más variados patrones, incluidos los militantes provenientes de otras categorías sociales no estrictamente proletarias, se quiso organizar el partido a través de las células o núcleos de empresa.
El segundo escrito es el resumen sintético, en forma de tesis, de la reunión general del partido mantenida en Milán el 7 de septiembre de 1952, en la cual se remachó con fuerza la «invariancia» histórica del marxismo.
En este fascículo nº 3 de Partido y clase, en un primer momento preveíamos la publicación también del artículo de Amadeo Bordiga de 1922, El principio democrático (Rassegna comunista, revista teórica del Partido Comunista de Italia) que, sin embargo, tras revisar los escritos seleccionados, publicamos junto con otros textos en el número 2.
Retomamos la Premisa a Fuerza y violencia y dictaduraen la lucha de clase que hicimos en 1972, publicándolo, en italiano, junto con otros textos fundamentales tanto de la Internacional Comunista como del Partido Comunista de Italia, añadiéndole también textos del partido de los años 1944 a 1952. Hay que resaltar que el título no separa con comas las palabras fuerza violencia dictadura: se intenta asimilar estas palabras en un todo único, orgánica y dialécticamente ligadas las unas a las otras, en términos de espacio y de tiempo.
Este texto parte de la distinción fundamental entre energía en estado potencial o virtual y energía en estado cinético, desarrollando el concepto fundamental para nosotros de que el fondo de la violencia y de la fuerza coactiva en los hechos sociales debe reconocerse no sólo cuando se ejercita la acción física brutal sobre los organismos humanos, sino en todo el vasto campo en el cual las acciones de los individuos se ven coaccionadas aún sólo por la amenaza de los actos de fuerza. Tal coacción, cuya presencia en la historia es inseparable de las primeras fuerzas de actividad productiva asociada, es un hecho indispensable en el desarrollo de todo el curso histórico de la sucesión de las instituciones y de las clases, y no se trata para nosotros de exaltarla o condenarla en base a cánones morales o estéticos, sino de reconocerla y evaluarla en el curso de los tiempos y situaciones.
El texto aplica este criterio, propio y específico del materialismo dialéctico, para la sociedad feudal y el traspaso revolucionario a la burguesa capitalista, para demostrar que este paso, fundamental en la evolución de la técnica productiva y de la economía se acompañó con un grado no menor de empeño de la fuerza, violencia y opresión social, tal que, en el curso ulterior de la evolución capitalista, tiende a crecer su fuerza e importancia pese a la función democrática y constitucional, tocando el vértice no tanto en aquella manifestación de violencia abierta y no disimulada que fue el fascismo italiano o alemán (que por otro lado se realizó a través de una hábil combinación de los métodos de la opresión estatal y del reformismo social) como en los regímenes instaurados mundialmente después de la victoria de las grandes potencias democráticas sobre regímenes abiertamente totalitarios. Tales regímenes se caracterizan, por un lado, por el peso material ejercido sobre todos los países del mundo por los grandes monstruos estatales cuya victoria en la segunda carnicería aseguró su dominio totalitario sobre el planeta y, por otra parte, al progresar la centralización del capital en su fase imperialista, que vuelve más ilusoria, si bien muy eficaz desde el punto de vista de la defensa del orden constituido, la fachada democrática, popular, legalitaria y constitucional, del Estado burgués, por la acentuación de sus aspectos de violencia, opresión y autoritarismo.
El desarrollo de esta parte crítica tiene como resultado natural la reivindicación de la fuerza, la violencia y la dictadura como armas de la clase que la propia burguesía ha criado en su seno, y que están destinadas a ser, según Marx, su sepulturera. Central a la concepción marxista es el principio de que el choque entre clases se decide no en el terreno del derecho, sino en el de la fuerza - fuerza que en su máxima expresión es la violencia revolucionaria, que subvierte el Estado capitalista, autoritaria y centralizadora, y se traduce, una vez conquistado el poder, en otra forma de violencia planificada y sistemática: la dictadura. Independientemente de los aspectos más visibles, que hacen el escándalo de los ideólogos burgueses, de la violencia dictatorial, inseparable de la revolución proletaria como de toda revolución mediante la cual una nueva clase derroca el poder de la clase hasta entonces dominante bajo la urgencia de las determinaciones materiales y económicas. De hecho, es típico y distintivo de la dictadura de clase que excluya a la clase derrotada de la vida política y, por tanto, del propio Estado, prohibiendo la asociación, la propaganda y la prensa por medios coercitivos, aunque aparentemente no se confíe al pesado brazo de la fuerza física, militar o de otro tipo, sino a los artículos de una ley, aunque no codificada a la manera de las constituciones burguesas.
Este concepto, que se encuentra en todos los textos del marxismo, debe completarse con la afirmación de que, para el ejercicio de la violencia revolucionaria tanto en las fases de ataque al poder burgués como en el ejercicio de la dictadura y en las tareas militares y económicas estrechamente ligadas al progreso internacional de la revolución proletaria, es necesario un órgano específico de clase, también centralizador (y centralizado sobre la base de un programa que supera los límites de la contingencia temporal y de la accidentalidad espacial), es decir, el partido, en el que se condensa la conciencia de los fines últimos de la clase oprimida, del camino que debe seguir para alcanzarlosy la voluntad para hacerlo.Es un postulado marxista que, sin el partido, ni siquiera la clase estadísticamente entendida es verdaderamente clase; es «clase para el capital» y no «clase para sí».
La demolición de la ficción democrática como arma de dominación dictatorial de la burguesía se completa así con la destrucción del mito de una ‘democracia obrera’ que sacrifica los objetivos finales y permanentes del movimiento proletario a las inevitables oscilaciones, indecisiones, incertidumbres, e incluso diversidad de intereses locales y corporativos, de la clase en su expresión estadística inmediata. ¿Están así «garantizadas» la revolución y la dictadura, como reclaman ansiosamente los nostálgicos de la consulta a las masas, contra los peligros de degeneración de los que la Rusia proletaria, aunque gloriosamente victoriosa en Octubre, dio un trágico ejemplo -cuya clave hay que buscar en otra parte, a saber, en el fracaso de la revolución proletaria en su extensión mundial, tanto más fatal para el destino de una revolución tan doble como la rusa, y que para nosotros es, por tanto, una confirmación teórica en la misma medida en que fue una desgracia práctica? Respondemos, y siempre hemos respondido, que si no hay garantías relativas ni absolutas de este tipo, hay, sin embargo, ciertas condiciones, si no de salvación frente a la amenaza del retroceso y de la derrota, sí ciertamente de cierto renacimiento después de ellos, cuya búsqueda, cuya defensa y cuya realización deben ser la tarea incansable de nuestro movimiento.
Como ya se ha dicho, este texto no pretendía tratar en profundidad la cuestión de la organización del partido, cuestión que sólo podría abordarse trabajando prácticamente en la restauración de la doctrina y en la reconstitución del órgano del partido, extrayendo las debidas lecciones de la propia historia de la Internacional Comunista y de la formación de los partidos que se adhirieron a ella, teniendo siempre presente que una de las lecciones a extraer se refería a la lucha contra los formalismos, al burocratismo y a esa «democracia interna» de la que esperar una garantía contra la degeneración del partido, que tal método nunca podría asegurar y que, por el contrario, en el momento en que fue adoptado estatutariamente ponía al partido en la condición de caer en la vorágine de las fracciones y de los enfrentamientos políticos organizados que conducían ciertamente a la degeneración y al fracaso, como de hecho ocurrió a principios de los años ochenta del siglo pasado.
Queda, sin embargo, la tarea de definir ciertas condiciones -que no son reglamentos ni recetas- estrictamente políticas y programáticas, no estatutarias y formalistas, gracias a las cuales el partido no caiga en crisis de oportunismo ni reaccione necesariamente a ellas con el fraccionalismo. Así lo señalaba este texto en su conclusión, destacando la defensa intransigente de la doctrina marxista y del contenido de su programa político; la lucha contra cualquier compromiso político o peor teórico-programático con otros grupos o partidos para engrandecerse, la lucha contra cualquier ideología y política de defensa de la civilización democrática y patriótica que no sea sino la defensa de la burguesía, tanto en la paz como en la guerra; la declaración abierta de guerra de clase contra el poder burgués y por la toma revolucionaria del poder y la instauración de la dictadura de clase ejercida por el partido; el rechazo a confiar el éxito revolucionario a expedientes tácticos u organizativos con el pretexto de acelerar la reanudación de la lucha de clases y la revolución.
El texto La «invariancia» histórica del marxismo aclara que, para nosotros, la expresión marxismo no significa una teoría en ‘continua elaboración histórica’, que cambia en el curso de situaciones sucesivas, sino la doctrina que surge con el proletariado industrial moderno y lo acompaña en el curso de una revolución social que dará el salto, mediante la lucha de clases, de la sociedad dividida en clases a la sociedad sin clases, a la sociedad de especies. Según el marxismo, no hay de hecho un progreso continuo y gradual en la historia de la sociedad humana, sino saltos sucesivos y distantes que trastornan todo el aparato económico social desde sus cimientos.
El principio de la «invariancia» histórica de las doctrinas que reflejan la tarea de las principales clases se aplica a todos los grandes cursos históricos, por tanto, no sólo a la clase del proletariado y su revolución social, sino también a las clases revolucionarias de anteriores sociedades divididas en clases. Esta es una de las razones por las que la palabra «invariancia», referida al marxismo, se puso entre comillas. Otra razón hay que buscarla en la concepción del determinismo económico y del desarrollo histórico y dialéctico de la lucha entre las clases, por la que la doctrina de la revolución social del proletariado -la única que ha resuelto científicamente, desde el punto de vista de la teoría del curso histórico del desarrollo de las fuerzas productivas y de la organización social humana, el problema de descubrir qué características fundamentales tendrá la sociedad que sustituirá a la sociedad capitalista y cuál será necesariamente el curso histórico revolucionario para llegar a ella- es una, y sólo una, invariable en sus fundamentos económicos, sociales, programáticos y políticos a lo largo del contradictorio y revolucionario curso histórico que llevará a la humanidad a superar definitivamente toda organización social dividida en clases.
La doctrina marxista sólo pudo surgir a mediados del siglo XIX, superando lo mejor que había creado la humanidad pudo (Lenin): la filosofía alemana (la dialéctica), la economía política inglesa (la teoría de que el valor deriva del trabajo) y el socialismo francés (el socialismo utópico que condenaba la explotación y la opresión de los trabajadores llamando a los ricos capitalistas a superar la inmoralidad de la explotación). Engels, al tratar el tema del socialismo de la utopía a la ciencia en su Antidühring (1), afirma que «la dialéctica considera las cosas y sus imágenes conceptuales esencialmente en su nexo, en su encadenamiento, en su movimiento, en su surgir y en su ponerse [...]. La naturaleza es el banco de pruebas de la dialéctica y debemos decir en elogio de las ciencias naturales modernas que han proporcionado a este banco de pruebas un material riquísimo que se acumula día a día y que, en consecuencia, han demostrado que, en última instancia, la naturaleza procede dialéctica y no metafísicamente, que no se mueve en la eterna uniformidad de un círculo que se repite continuamente, sino que sigue una verdadera historia». Y continúa: «el materialismo moderno es esencialmente dialéctico y ya no necesita una filosofía que se sitúe por encima de las demás ciencias. Desde el momento en que se exige a cada ciencia particular que se dé cuenta de su posición en el nexo global de las cosas y del conocimiento de las cosas, cada ciencia particular que tiene por objeto el nexo global se vuelve superflua». Si, por tanto, ‘de toda la filosofía que ha tenido lugar hasta ahora es la doctrina del pensamiento y sus leyes, es decir, la lógica formal y la dialéctica’, lo que queda en pie, ¿qué ha sido de todo lo demás? «Todo lo demás se resuelve en la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia». Así, el materialismo dialéctico aplicado a la historia de las sociedades humanas sólo podía convertirse en materialismo histórico, suplantando la vieja concepción idealista de la historia. Son los hechos históricos -con la aparición de los levantamientos obreros de 1831 en Lyon y que, de 1838 a 1842, alcanzan su punto culminante en Francia con el primer movimiento obrero nacional, junto con el de los cartistas ingleses- los que determinan un salto cualitativo en la lucha obrera que se convierte, en los países más avanzados de Europa, en una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. La investigación marxista revelará que «toda la historia anterior fue la historia de las luchas de clases, que estas clases sociales que luchan entre sí son de vez en cuando resultados de las relaciones de producción y de intercambio, en una aproximación a las relaciones económicas de su época». Siendo así, es la estructura económica de la sociedad la que «constituye el verdadero fundamento a partir del cual debe explicarse en última instancia toda la superestructura de las instituciones jurídicas y políticas, así como las ideologías religiosas, filosóficas y de otro tipo de cada período histórico».
A diferencia de todas las concepciones históricas y sociales anteriores, el marxismo es una teoría científica: desentrañó el misterio de la valorización del capital mediante la extorsión de la plusvalía del trabajo asalariado, superó las teorías burguesas que sólo veían relaciones entre objetos (mercancía contra mercancía) al descubrir que el intercambio de mercancías se basaba en las relaciones burguesas de producción y propiedad, por tanto, en las relaciones entre los hombres, y demostró basándose tanto en las revoluciones antifeudales que sacudían Europa, como en el desarrollo de las luchas obreras en los países más avanzados, que el motor de todo desarrollo era la lucha de clases, y que todo progreso social sólo podía ser el resultado de revoluciones sociales a través de las cuales las clases portadoras de un nuevo modo de producción se convertían en el vector de la nueva sociedad dividida en clases.
La propiedad privada, las mercancías, el Estado existían ya antes de la sociedad capitalista, la burguesía se limitó a hacer avanzar la sociedad dividida en clases universalizando el modo de producción capitalista, universalizando así las condiciones mismas de su superación. El producto específico en el ámbito económico de la sociedad burguesa es ciertamente el capital, que con la producción industrial ha desarrollado enormemente las fuerzas productivas de la sociedad, pero las crisis a las que se enfrenta inexorablemente el sistema capitalista destruyen las propias fuerzas productivas que crea. En el terreno social, el producto específico del capitalismo es el trabajo asalariado, de ahí la clase de los trabajadores asalariados, el proletariado de cuya explotación obtiene la plusvalía, el beneficio y la dominación social. La lucha de clases, que ya existía en las sociedades anteriores, precisamente por la universalidad del sistema capitalista, en la sociedad burguesa se convierte no sólo en una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía de los países más avanzados, sino en una lucha de clases internacional. Por primera vez, la prehistoria humana -es decir, la historia de las sociedades divididas en clases- se enfrenta a una salida que cambia por completo la organización social de la especie humana: la sociedad sin clases, la sociedad de especies, en la que las fuerzas productivas tendrán un desarrollo ininterrumpido que permitirá a la especie humana trabajar para sus fundamentos económicos una parte infinitesimal de las horas diarias trabajadas bajo el capitalismo en forma de salario, eliminando así toda forma de opresión ya sea de género, de categoría, nacional o internacional. Las mercancías, el dinero, la explotación del hombre por el hombre, el mercado, la dominación de una pequeña minoría de capitalistas sobre la inmensa mayoría de la población humana, los conflictos y guerras entre naciones y estados, todo esto desaparecerá y con ellos desaparecerá también el estado como organización de la dominación de una clase sobre otras clases porque las clases ya no existirán y porque los seres humanos se habrán acostumbrado a una vida social armoniosa y en armonía con la naturaleza.
Han sido muchas, en ciento ochenta años de historia, las revisiones, adaptaciones, «enriquecimientos» y tergiversaciones de la doctrina marxista y de su programa revolucionario. Marx y Engels no sólo tuvieron que luchar, sin dejar de considerar su contribución históricamente objetiva al desarrollo del pensamiento revolucionario, contra los ideólogos, filósofos, economistas e historiadores de su época, atados a viejas concepciones superadas por la realidad histórica y, sobre todo, a la preservación de la sociedad burguesa; debían luchar en particular contra el socialismo feudal y reaccionario, contra el socialismo pequeñoburgués, contra el socialismo conservador o «burgués» y, por supuesto, contra el socialismo utópico, como se resume en la tercera parte del Manifiesto del Partido Comunista, dedicada a la «Literatura socialista y comunista».
Aunque la situación histórica ha cambiado desde 1848, los principios generales establecidos en el Manifiesto de 1848, en el Antidühring, en El Capital y en todos los demás escritos manifiestos de Marx y Engels, son válidos durante todo el curso del desarrollo del capitalismo y su sociedad burguesa. Fueron confirmados no sólo por Marx y Engels, sobre todo con la Comuna de París, fueron confirmados por Lenin y los bolcheviques en 1917 con la Revolución de Octubre y la creación de la III Internacional al tener que defenderse de los ataques de las fuerzas burguesas e imperialistas en todo el mundo; y nuestra corriente, la izquierda marxista en Italia, que tuvo que luchar desde 1911-12 contra la democracia burguesa, el reformismo socialista, la masonería y la guerra imperialista, y que se encontró enfrentada a los grandes artífices de la revolución de octubre y de la restauración del marxismo contra el devastador kautskismo, en el terreno de la evaluación histórica (por tanto también teórica, además de táctica) de la democracia burguesa, que en el Occidente capitalista desarrollado ya había dado amplia confirmación de su esencia contrarrevolucionaria.
Y es sobre la fuerza de esas batallas de clase que nuestra corriente ha logrado resistir a todas las oleadas revisionistas del marxismo, incluida la última y más destructiva, el estalinismo, que creía poder alcanzar el socialismo sólo en Rusia mientras el resto del mundo permanecía firmemente en manos de la burguesía imperialista, y que podía derrotar al fascismo -es decir, al régimen político hijo de la misma democracia imperialista, por tanto burguesa- haciendo que las masas proletarias de medio mundo lucharan por restablecer el régimen democrático que, en la realidad histórica, heredó inevitablemente la centralización y el totalitarismo financieros e imperialistas, por tanto fascistas, del capitalismo. Sólo aferrándose firmemente a las piedras angulares del marxismo revolucionario, frente a todas las tempestades nacionalistas, socialchovinistas, reformistas y nacionalcomunistas, un minúsculo grupo de comunistas revolucionarios podría no sólo no sucumbir a tiempo a la poderosa presión de la nueva oleada oportunista dirigida por el estalinismo, sino asumir la labor vital de restaurar la teoría marxista y, por tanto, de reconstituir el órgano revolucionario por excelencia, el partido de clase.
Necesariamente, una de las grandes batallas que había que dar y que se ha seguido dando es, precisamente, la defensa de la «invariabilidad» del marxismo, que sigue siendo hoy una prioridad, sabiendo que existe también una «invariabilidad» del oportunismo, que -más allá de las más diversas y estrafalarias formas y variantes que pueda adoptar- es siempre fundamentalmente inmediatista, individualista, ecléctico, ferozmente conservador y, por tanto, el mejor y más eficaz colaborador que la clase burguesa dominante puede encontrar.
Nuestra tarea como partido comunista internacional sigue siendo hoy, ante todo, la defensa del marxismo integral, de su «invariancia» histórica frente a todos los ataques de la burguesía y de las fuerzas oportunistas, extrayendo de él todas las enseñanzas necesarias para la lucha de clases del proletariado, para que las generaciones proletarias de hoy y de mañana puedan encontrar no sólo la fuerza para defenderse contra el capitalismo y la burguesía, sino también la fuerza para atacar el poder burgués siguiendo el curso que sólo el partido de clase mundial reconstituido podrá indicarles, organizándolas en el terreno revolucionario.
(1) F. Engels, Antidühring, 1878, I. Consideraciones generales, Fundación Federico Engels, Madrid, 2018.
(Diciembre de 2024)
Partido Comunista Internacional
Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program
www.pcint.org
Top - Home - Volver catálogo di publicacciones - Volver bibioteca - Volver a los textos y tesis - Volver a los temas